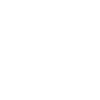El volumen del silencio

Había llegado un correo electrónico de Google anunciándome que me quedaba poco espacio en mi cuenta, por lo que me sugería hacer una limpieza a mi buzón y eliminar los llamados «correos basura» olvidados por años, esos que les roban un espacio vital a los correos importantes. Me dispuse, entonces, a escarbar en mi pasado digital en busca de correos o emails, cuya residencia se había convertido en una carga para dicha empresa tecnológica, y luego proceder a su eliminación definitiva con el vaciado de la papelera de reciclaje (a dónde irán a parar esos mensajes cuando me haya deshecho de ellos es un completo misterio para mí). Fue así cómo me encontré con antiguos emails que había intercambiado con algunas examantes por quienes había perdido la cabeza en el pasado. Eran mujeres con las que había compartido una parte importante de mi vida durante la época en que cometía una serie de torpezas y me ahogaba en tropiezos, eximidos por las típicas licencias que confiere la juventud. A pesar de haber pasado muchos años, hoy las recuerdo con cariño, pues todas contribuyeron a convertirme en el hombre que soy ahora, aunque ahora me encuentre en franco camino de declive físico debido al inexorable avance del tiempo. En ese entonces, el correo electrónico era el canal digital que más usaba. Algunos emails que envíe tienen el tono desgarrador de quien lleva el corazón destrozado; sin embargo, las cortantes y frías respuestas de mis examantes son mucho más elocuentes que mis mensajes (por respeto a sus identidades, no las incluiré en este testimonio). Otros, simplemente, muestran la inmadurez de quien se rehúsa a aceptar la realidad de regresar tristemente a su cama, ebrio de soledad, y que no se le ocurrió mejor idea que escribir de madrugada a su ex. En casi todos estos mensajes hay un desconcertante embrollo de consideraciones filosóficas que giran en torno al desamor, a la soledad y al tiempo, pretensiones propias de un aspirante a redactor aficionado a las letras. Entre esos emails y el momento en que escribo estas líneas hay un silencio de entre once y catorce años en los que yacían en estado fósil, empolvándose en mi buzón de correos. Sorprendido por reconocerme en la persona que había sido, las imágenes de aquellas amantes esplendorosas, todas en la flor de su juventud, desfilaron ante mí. Yo las amaba con locura y me aferraba a ellas con fruición, por más que habían decidido cortar hace tiempo todo tipo de contacto conmigo. Pido disculpas al lector por atreverme a compartir estos eventos que atañen a la esfera de lo íntimo; pero tal vez me salve el hecho de mostrar cuán enajenado se vuelve el ser humano cuando se encuentra en esos trances amorosos, con todas las contradicciones que ello acarrea. A continuación, paso a transcribir algunos emails escritos en los momentos más crudos del adiós y de penosa soledad.
***
Amanece dolorosamente en la habitación. Desfigurado por el insomnio, vuelvo a leer el último mensaje de texto en mi celular en el que anuncias alejarte para siempre. Ya hace un mes que tomaste aquella decisión y sigo luchando contra tu ausencia. La batalla comienza cuando apago el despertador e inmediatamente el silencio a mi alrededor me golpea brutalmente. Entonces, pienso irremediablemente en ti y caigo en la prisión de la fantasía, de la locura, de la tristeza. De pronto, me veo como en una película cuya trama consiste en hacer todo lo posible para que vuelvas a mi lado. Imagino que lees mis pensamientos. Mi corazón se aferra a la ridícula idea de que llegarán a ti el eco de mis invocaciones, de mis súplicas, de mi arrepentimiento. Trato de creer que la fuerza de mi deseo propiciará un encuentro contigo, por lo que me preparo día y noche en cómo debo hablarte, en qué debo decirte. Y así me paso las noches en vela en el interminable ejercicio de imaginar aquel encuentro, aunque en el fondo sé que ese momento nunca sucederá. Incluso, a pesar de saber que estás a cientos de kilómetros, te busco mirando al cielo nocturno, como pequeño paliativo a una herida abierta, porque al menos sé que tenemos la misma luna sobre nuestras cabezas; es la misma luna la que nos alumbró la noche que te conocí, la misma luna que fue testigo de nuestros paseos nocturnos, la misma luna que ahora me sorprende extrañándote. Tu ausencia se hace más presente en la penumbra. Tu figura gobierna cada banca del parque, se apodera de cada persona que viaja en un taxi, de la silueta que cruza el umbral de un bar, de la sombra en el asiento de un cine o, incluso, del timbre del teléfono en el que una extraña voz me confirma que se equivocó de número. El tremendo esfuerzo que hago por evocar tu esencia, por traer de regreso tu olor me deja agotado, nulo, inválido. Me es imposible dejar de pronunciar tu nombre; se ha convertido en una carga que arrastro día y noche, haciendo que cada paso resulte una proeza, y el tiempo no es más que una sucesión sin propósito alguno. Es en esos momentos en los que tu recuerdo se convierte en alimento de mi esperanza por que algún día regreses. La memoria de los días que pasamos juntos es la que decide mi existencia aquí y ahora en el universo… Tal vez el universo también está hecho de recuerdos; desde que este existe ha sido gobernado por la tragedia; su destino es y siempre ha sido desaparecer. La luz del universo, que para nosotros es real, se apagó hace millones de años; solo nos llega su reflejo flotando en el espacio. Lo mismo sucede con nosotros. No somos más que reflejos de una llama ya extinta, cuyo recuerdo solo confirma la real dimensión de la materia: la verdadera, inconmensurable y profunda nada.
***
Regresar sobre nuestros pasos, para exorcizar aquellas imágenes de cuando caminábamos juntos, se ha convertido en el ejercicio habitual cada vez que salgo de mi encierro y me dispongo a recorrer esta Lima horriblemente gris. Al mismo tiempo, reconstruyo en mi mente cada momento compartido: fue en aquella mesa del bar en la que nos sentamos a tomar un trago antes de ir a esa fiesta electrónica. Por este lado de la vereda fue que caminamos juntos a la salida del cine. En esa vieja bodega fue donde compramos empanadas antes de acompañarte a tu casa... Alguien podría pensar que soy masoquista al volver por los mismos lugares que fueron testigos de cómo te tomaba del talle y cómo apoyabas tu cabeza en mi hombro, de cómo nuestras risas pintaban las paredes polvorientas. El dolor es parte de mi exorcismo, es el dolor el que confiere valor a tu recuerdo, es el dolor que purifica mi espíritu y me expía de la culpa por haber causado tu ausencia. Nada puede ser más propicio para retratar el profundo vacío que me reclama. Tiene que ser así, no hay otra forma de experimentar mi renuncia a este patético presente… Lucho cada día contra la idea del progreso que nos obliga a mirar en una sola dirección. Puede que la ciudad en constante cambio arrase los lugares que alguna vez brillaron con tu amor; sin embargo, yo quiero mirar atrás, deseo que sus huellas se queden en mí para siempre. ¿Por qué se da tanta importancia al presente? ¿Acaso no es el presente una mera entelequia, una cosa inasible que se escapa en cada segundo vivido? Lo único real que existe es el pasado, aquello que hace que nuestra piel se erice, que logra acelerar nuestros latidos, que es capaz de arrancarnos lágrimas. Es el pasado el que vuelve una y otra vez para atormentarnos o para enternecernos. Su poder es real; es lo único que existe aquí y ahora. Es por eso que tu ausencia es poderosa, es arrebatadora. No se trata de colocar tu recuerdo en un altar, se trata de realizar la infatigable empresa de Proust para buscar el tiempo perdido desde la perspectiva de lo imposible. Entonces, el olvido aparece como un enemigo letal que nos arrastra hacia la nada. ¿Acaso no tengo derecho a preservar tu recuerdo tal y como te vieron mis ojos la última vez? Realmente no puedo abstraerme al presente sin tener en cuenta el pasado, sin recordar que ayer me puse la misma camisa con la que te besé por primera vez, que tomé un bus en dirección al bar donde acudimos juntos, que me senté en la misma mesa y bebí el mismo trago con el que brindamos esa noche. Llámalo como quieras, pero en eso consiste mi exorcismo. Sin embargo, este procedimiento no intenta sacar demonios del cuerpo; consiste en extraer tu imagen de las cosas y así poder continuar la conversación que habíamos dejado inconclusa, aquella segunda parte que nunca se produjo por culpa de mi error. Abro una brecha en el tiempo para vivir, o por lo menos para revivir, aquello que había sido nuestro y que el miedo a perderlo fue para mí una constante amenaza porque todo me parecía increíblemente excitante, pero también me era terriblemente inmerecido... Fue el miedo de perderte lo que hizo que me convirtiera en otro, fue el miedo de perderte lo que me impidió mostrarte mis miserias, y ahora es el miedo a olvidarte lo que finalmente hizo posible escribir estas líneas.
***
Olvidar se convierte en arte cuando se sabe transar con el tiempo. No se trata de dejar que este desempeñe su inexorable papel en el universo, es decir, dejar que todo lo arrastre hacia la nada; sino, más bien, de pactar una tregua con el presente para dejar escapar los demonios con la condición de que ocupen un lugar temporal en nuestra mente. Si tu recuerdo me hace daño, ¿olvidarte borrará el vacío que hay en mí? ¿Olvidarte no es acaso renunciar a la dicha de haber pasado buenos momentos juntos? No es posible vivir sin antes ser conscientes de que esto que estamos viviendo dejará de ser en cuanto sucede y que, por lo tanto, es inútil querer capturar al tiempo, por ejemplo, mediante una fotografía, que probablemente después compartiremos en Facebook (ese repositorio de imágenes cuyo papel es ser parte y juez de lo que ya no existe). Una fotografía solo trae dolor porque nos enfrenta con lo que hemos perdido inevitablemente para siempre: la anciana que confronta su imagen en una foto de cuando era joven y echa de menos su lozanía, la foto de un paisaje campestre cuyo bosque ha sido reemplazado por un centro comercial, el hombre que se emborracha ante el retrato de la mujer que ya no está con él porque lo abandonó... Pretender recuperar el tiempo es traicionarse a sí mismo porque, si bien estamos hechos de recuerdos, de experiencias, también estamos hechos de olvidos. Pero he aquí la siguiente cuestión: no quiero olvidarte. No quiero hacerlo, no porque quiera ser esclavo de tu recuerdo, sino porque tu olvido me hará más daño. Porque una vez que dejes de habitar mi cabeza, será como si nunca te hubiera conocido. El hecho de pensar que nunca tuve tus manos ente las mías, que nunca te he amado me aterra, y eso sería la peor de las tragedias. Prefiero ser mil veces una especie de «Funes el memorioso», el infalible personaje borgiano que lo recuerda todo, con la única diferencia que las imágenes de nuestro mundo, desaparecido ya, serían un bálsamo ante el desesperante registro de las horas.