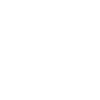Memorias de una reina

—¿Te acuerdas, hijo, cuando nos perdimos en la Feria del hogar? Fuimos a comprar tu sapito de piedra por el que tanto fastidiabas, y al volver ya no estaban tus tíos. Anduvimos dando vueltas por varias horas, hasta que se hizo tarde y tuvimos que regresar solos a la casa porque ya estaban cerrando…
—Claro que me acuerdo, Delia. Hasta ahora tengo ese sapito.
—¿De qué piedra era?
—De mármol.
—Ah, qué bonito…
Tras haber sufrido un infarto el día anterior debido a una insuficiencia cardiaca y padecer edema pulmonar, diabetes y otras complicaciones propias de su edad, la mente de mi abuela parecía tomar ese extraño impulso que ocurre en las personas moribundas y suele avivar esperanzas de mejoría en sus seres queridos. Sin embargo, yo sabía que eso bien puede ser una señal de estar cerca del final.
«Mamá Delia», «Mamita» o simplemente «Delia» (así la llamaba yo). Nunca quiso que le llamaran «abuela». En ese momento, mis ojos recorrían sus fuertes manos de matrona con las que cuidó y disciplinó a muchos de sus nietos, incluyendo a mi hermana y a mí, en momentos en que los matrimonios de nuestros padres estaban desmoronándose (solo el matrimonio de tío Pepe y tía Sara parece haber sobrevivido a la herencia disfuncional de nuestra familia). Esas manos, ahora invadidas por manchas oscuras debido a los pinchazos de las frías sondas, todavía tuvieron la fuerza de acariciar mi cara por última vez, tanteando su geografía ya conocida por ellas.
—¡Barboncito! ¿Cuándo te piensas afeitar esa barba?
—Cuando regreses a casa, Delia. Seguramente Duque debe estar extrañándote.
—¡Pobrecito! ¿Quién le está dando la comida? No vaya a ser que se quede solo el pobre—. Su voz sonaba aguda y ronca debido al esfuerzo que hacía para respirar bajo la máscara de oxígeno, pero ella no parecía darse cuenta de eso ni de lo deteriorada que estaba su salud.
—No te preocupes, Delia. Guillermo debe estar en la casa cuidándolo. No hables mucho y descansa.
Sus ojos se habían apagado hace quince años debido a un accidente en el que perdió un ojo y fue reemplazado por una esfera de vidrio. El otro ojo quedó intacto, pero con el tiempo fue invadido por la catarata como consecuencia de la diabetes, sumiéndola en una profunda ceguera. Ese mirar desorbitado no dejaban de apuntar el techo raso de la habitación del hospital, como si estuviera repasando en su mente el orden que debía mantener la casa durante su ausencia. Yo no dejaba de acariciar su frente, de admirar su frondosa cabellera blanca y sus pobladas cejas. Siempre me he preguntado por qué no heredé esas hermosas cejas que le daban un aire severo a su rostro.
Nosotros, sus nietos, la adorábamos, pero también le temíamos. Era una mujer de carácter fuerte y de contextura robusta cuya sombra eclipsaba al sol. Como toda persona mortal no estuvo exenta de cometer errores, uno de ellos fue el reparto de justicia de forma arbitraria entre sus hijos y nietos. Por alguna extraña razón, fui beneficiario de su gracia y no tenía reparos en reconocer abiertamente a su «negrito» (así me llamaba cariñosamente) como su nieto favorito. Pero es justo decir que yo también he sentido la fuerza de su mano y la tempestad de sus gritos y sermones cuando me portaba mal.
Quizás después de su nieto favorito, su segunda adoración fueron sus plantas. Una noche, cuando éramos chiquillos, mis primos Eduardo, Paola y yo jugábamos con la pelota en el patio de la casa de la abuela. Por desgracia uno de sus enormes macetas sufrió una rajadura. No me pregunten cómo fue, lo cierto es que aquella grieta era apenas visible de noche, pero aún así nos aseguramos de que quedara escondida girando el pesado macetero de manera que la rajadura permaneciera oculta contra la pared. Aquello pareció salvarnos de una temible reprimenda, por lo que continuamos con nuestras correrías hasta que Delia nos llamó con su potente voz para cenar. La cosa no duró mucho, pues a la noche siguiente mi abuela nos llamó a los tres al patio. En ese momento yo había olvidado el tema de la maceta; no era posible que se haya dado cuenta, el plan no podía fallar.
—Ahora quiero que me digan quién de ustedes rompió mi macetero.
Nos quedamos helados con la sorpresiva pregunta. En realidad, no existía un culpable, pues todos habíamos lanzado la pelota. Antes de que alguien intentara esbozar un amago explicativo sobre el asunto, escuchamos la voz potente de mi abuela: «¡Entonces, que se joda todo!», cogió el pesado macetero y lo alzó por encima de su cabeza para estrellarlo con fuerza al piso de losa. El tiesto estalló en un sonido atronador, lanzando olas de tierra y astillas filudas en todas direcciones. La pobre amoena yacía agonizante en la zona cero del impacto, con las hojas de plata mirando hacia la luna. Lo siguiente que vimos fue a Delia dirigirse con ese andar tan característico cuando estaba molesta hacia el interior de la casa, cerrando la puerta de la sala de un golpe. Mis primos y yo recogimos los pedazos de cerámica y barrimos el patio en un silencio cómplice, hasta que llegó la hora de dormir. En nuestra habitación tratamos de reconstruir la escena del crimen, echándonos la culpa unos a otros, hasta que el sueño nos venció.
***
Mientras la masa reposaba en la inmensa batea de madera, la joven Delia aprovechó para tomarse un descanso en el poyo húmedo de la casa de su abuela. Se entretuvo arrancando la mala hierba de aquel terruño mitad jardín, mitad huerto, mientras tarareaba el sonido de una lejana zampoña (nunca imaginó que años después esa melodía le ayudaría a enfrentar una Lima que le fue hostil desde el principio; esa melodía le había servido de cobijo para soportar sus arduos quehaceres con siete hijos a cuestas). Un viento frío refrescaba su frente y bañaba su gruesa trenza negra. El sol coronaba la mañana espléndida de la única forma que puede hacerlo en el paisaje montañoso de los Andes. Decidió que era hora de volver amasar el pan para dejarlo listo en los fierros del horno antes del retorno de la «Mamaíta», como llamaba a su abuela, quien se encontraba atendiendo su puesto de panes y abarrotes, muy solicitados por los poblados aledaños, pero más era conocido por el pan que expedía todas las mañanas y las tardes, llevándose el crédito la anciana, pero en realidad eran las manos de la nieta las que prodigaban tan exquisito sabor y textura.
Al entrar a la cocina, grande fue su sorpresa ver al gato de la casa color excremento de vaca con las patas dentro de la batea de madera dejando un rastro de pelos negros sobre la masa. Una parte de la masa había sido cortada en diminutos tajos como si el animal hubiera estado escarbando en ella con sus garras. Delia montó en cólera, carajeó a los cuatro vientos, y sin pensarlo dos veces cogió al escurridizo felino del pescuezo. Este largaba alaridos demoníacos, enterrando sus filosas uñas en sus brazos que enfurecieron más a la muchacha.
—¡Achacháu! Te me quieres escapar. ¡Diablo! Ahora vas a ver...
En un movimiento ágil y brusco que cortó el aire serrano estrelló al gato contra el batán de piedra de la cocina. Sus huesos crujieron como el carbón del fogón apagando de golpe los chillidos del animal. El silencio discurrió por la estancia como una oscura serpiente. Delia entró en pánico; sabía que aquel diablillo era la adoración de su abuela. Conocía el carácter de la anciana, sabía de sus arranques de ira cuando las cosas no salían como ella quería. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero inmediatamente las secó con la manga de su chompa. «Maldito animal de porquería, si no fuera por ti, ya estaría listo el pan. ¡Diablo!». Dio un profundo suspiro para recobrar aliento, tragó el sabor amargo que tenía en la garganta y se dispuso arreglar la masa. Pero necesitaba deshacerse del cuerpo del animal antes de que regrese la Mamaíta. Envolvió al gato con su mandil y se dirigió a la espalda de la casa que daba al río. No podía bajar a la ribera, pues el río estaba crecido y temía caer y ser arrastrada con gato y todo. ¡Qué feo tener que morir por un gato de mierda! Se acordó de unos maderos colocados en montículos que yacían a unos metros de la casa. Desde que llegó a trabajar a esa casa no sabía por qué y para qué tenía la abuela esos maderos amontonados haciendo bulto. ¡Qué diablos! Levantó uno a uno los bloques de madera, algunos eran pesados como un costal de papas, pero la joven que siempre fue de contextura gruesa pudo levantarlos sin problemas. Vio que entre los maderos acomodados había un espacio donde cabía perfectamente el cuerpo del animal. Lo depositó y lo tapó con un trapo sucio. A continuación, colocó las tablas encima con cuidado de no hacer caer la pila de maderos.
—Los gatos se meten pues, ahí donde no deben. Ahí se habrá metido este. Ahí se quedó atrapado. De hambre se habrá muerto—, se dijo a sí misma para darse ánimos, mientras limpiaba sus manos en el mandil. Dio por terminado el asunto y se dirigió a la cocina a continuar con sus labores. Las nubes pintaban barbas al sol, señal de que una lluvia podía caer en el transcurso del día. Hay que prender el horno antes que regrese la Mamaíta.
Cuando la Mamaíta volvió de su puesto en la plaza, era costumbre suya dirigirse a su sillón cubierto de pellejos de ovejas donde la esperaba su acostumbrado gato. Solía hacerlo a un lado con un suave empujón, luego se sentaba y se repantigaba con madeja en mano para hacerlo jugar antes de continuar con su tejido. Esta vez, le extrañó que el felino no la esperara sobre los pellejos.
—¿Dónde se habrá metido este?
Al llegar la noche, la anciana clamaba sus lamentos con algunas palabras en quechua abanquino por el peludo. Hasta bien entrada la noche se oía un harawi que a la joven Delia le recordaba los pueblitos de Quillabamba que había recorrido una vez con su padre. A la pregunta de si había visto al gato, la joven respondió con un «No, mamaíta» esquivo, casi culposo. Evitaba cruzar el zaguán para no encontrarse con la Mamaíta que andaba en busca del felino. La muchacha no dejaba de pensar en su casa, allá en Pichirhua, en sus hermanos, en su padre preso por ser secretario regional del APRA, partido proscripto en ese entonces. Desde que arrestaron a su padre las cosas fueron de mal en peor para su familia, perdiendo sus tierras y sus animales, por lo que la joven se vio obligada a trabajar donde su abuela y ganar algo de dinero con la venta del pan. El mal carácter de la anciana era bien conocido por Delia y sus hermanos, pero siendo la mayor debía ayudar a conseguir dinero para enviar a su madre.
Esa noche la lluvia seguía azotando las faldas del valle, tronando sus látigos de fuego que iluminaban a los cerros. Delia yacía en su cama, cobijada por sus ponchos y frazadas de lana. Cuando de pronto sintió que una mano la arrancaba del sueño tirándola fuertemente de los cabellos.
—¡Miserable! ¡Tú le has matado a mi gato!
Antes de que la muchacha pronunciara palabra, recibió un latigazo en la boca. La sangre comenzó a brotar ahogando sus súplicas. Un fuerte jalón de cabello la hizo besar el suelo, donde la anciana aprovechó para desatar su ira con rebenque en mano que no dejaba de zumbar sobre su cabeza. La muchacha atinó a cubrirse el rostro mientras su espada recibía las quemaduras del cuero recio y trenzado por la misma anciana.
—¡Achacháu! Mamaíta, Ya no pegues. Yo no quería… —Yo preguntándote como una idiota, y tú diciéndome «No sé, no sé». ¡So bruta!
La noche parecía interminable en esa casa del distrito de Circa. La abuela paterna desahogaba su frustración de tener al hijo preso en el cuerpo de la muchacha, quien por culpa suya ahora tenía que vérselas sin su amado gato. Delia nunca supo cómo su cuerpo de dieciséis años pudo aguantar la furia de semejante paliza. Quizás lo había logrado porque su mente la llevó lejos de ahí, al maizal de las tierras de sus padres o a las fastuosas fiestas de la Virgen del Carmen. Era costumbre de la anciana tratar como reyes a los hombres y tiranizar a las mujeres. Así eran esos tiempos. Así era la dura realidad en la montaña lejana, de silencios y lamentos interminables bajo el colchón de nubes y cerros colorados
***
«Sus riñones dejaron de funcionar. No ha respondido al tratamiento. Dicen que por su edad no es recomendable practicarle una hemodiálisis. Además, la presión alta hace que mamá Delia esté al borde…». La discusión familiar ahora se centraba en cómo hacer para traer a la abuela a casa y pueda estar acompañada de la familia en sus últimos momentos. Los médicos dijeron que era imposible; había dejado de ser nuestra abuela, ahora ella les pertenecía a ellos. Morir en el hospital. ¿Acaso esto es lo mejor que podemos esperar? No entiendo con qué derecho nos obligan aferrarnos a la vida en esas condiciones. Su cuerpo, al no poder eliminar las toxinas, fue envenenándose poco a poco haciendo que su mente entrara en episodios de delirio. Esto, sumado a la ceguera que la sumergía en un estado constante de confusión, hacía que apenas reaccionara a nuestras voces que le susurrábamos al oído. Tuvieron que atarle las manos y el dorso para evitar que se levantara de la cama y se arrancase las sondas. Ya no aguantaba estar un segundo más en el hospital, quería irse a casa. Yo registraba con atención cada detalle de su cuerpo, estaba dispuesto a asumir la realidad en toda su crudeza: su costosa respiración, el desierto árido de su boca, el color amarillo de su piel, la frialdad de sus manos, sus cabellos revueltos. Todo eso ya no estará más. Ella se va a morir, me decía, y no es que estemos hablando de la ley de la vida: en este momento, siendo sábado en la noche, muchas personas están buscando dónde pasarla bien, pero para mi abuela, para Delia, el mundo se le está acabando. Es difícil entender que mientras el mundo continúa girando con su rutina de las horas y de los días, mientras las personas salen para ir al cine o a algún restaurante, alguien, en alguna cama de hospital, está sufriendo.
Toda muerte resulta penosa, pues nos recuerda el triste final que a todos nos espera. Mirar a la muerte a la cara no es fácil, ni siquiera el personal médico puede estar preparado para afrontarlo. Ellos no saben cómo facilitar la transición de esta vida a la otra (si es que la hay) a los pacientes ni tampoco saben cómo consolar a los familiares. Y mejor no hablemos de la realidad del sistema de salud pública del país.
Hace seis años, cuando mi madre yacía agonizante en nuestra casa debido al cáncer, investigué sobre el proceso de la muerte y cómo ayudar a las personas a bien morir. Un dato importante que hallé decía que el último sentido que las personas moribundas pierden es el oído, por lo que me dediqué a dirigirle palabras de amor en sus últimos momentos. Esto mismo aplicaba con mi abuela. De pronto, con su voz de mandamás de hacienda, Delia me pidió que le desatara las manos. Aprovechando la ausencia de las enfermeras, hice lo que me pidió mientras frotaba sus muñecas en procura de transmitirle calma y para no perder de vista sus manos, pues en cualquier momento las usaba para sacarse las sondas o la máscara de oxígeno. Luego, como si se dirigiera a una de sus sirvientas, ordenó que le diera un poco de agua. A pesar de las prohibiciones médicas, mojé una gasa en una bebida hidratante y bañé sus labios. Quise darle unas gotas, pero ella logró atrapar la gasa con sus encías desprovistas de la dentadura postiza y comenzó a succionar ávidamente todo el líquido que contenía la gasa. Pidió más, y yo simplemente obedecí.
—Todo va estar bien, Delia. Tranquila. Yo estoy contigo.
A pesar de que su cerebro no parecía reconocerme, quise creer que mis palabras llegaban a su corazón ya cansado. En ese momento, quiso levantarse y quitarse la máscara de oxígeno. Intenté atajarla, pero noté que su cuerpo todavía conservaba la misma fuerza con la que aplicaba sus severos castigos. Se aferró fuertemente a las barandas de la cama en un inútil intento por incorporarse. «Ya estoy bien. ¡Déjame!». Luchamos por largos minutos. Tuve que poner mi peso encima de ella para poder inclinarla hacia la cama. Al final quedó rendida en una posición casi fetal, como dándome tregua, y yo aproveché ese momento para frotar su espalda y acariciar sus cabellos. Entonces se quedó dormida por unos minutos. Al poco rato se despertó de un salto:
—¿Qué hora es? —dijo.
—Las siete y media de la noche.
—Mami, ya hay que acostarnos…
No, ya no es más ella. Su mente iba y volvía por ratos, regresaba a otra realidad, a otra época, a otro lugar. Ella no es consciente que va morir, y quizás es mejor que sea así. Por mi parte, seguí la corriente de esa realidad con tal de no dejarla sola ni un minuto. No sé cuánto tiempo estuve frotando su espalda, pero entró una enfermera y me resondró por haberla soltado. «La paciente puede hacerse daño a sí misma, y después nos culpan a nosotras. Por eso, debemos sujetarla; es por su bien». Intenté detener a la enfermera para que no la vuelva a atar, quise explicarle que no pasaba nada, que estaba dormida, pero sonó mi celular. Era mi tía Esther que estaba llegando al hospital para relevarme.
***
Luego de semejante azotaina por parte de la anciana, Delia decidió huir de la casa de su abuela antes que salga el sol. Tenía que regresar como sea a su añorada Pichirhua. No tenía dinero, pero sabía que por ahí alguien podía llevarla de camino a su pueblo; había visto muchas veces a su madre ser transportada en el camión o en el coche de algún conocido suyo. Tal vez si ella decía que era su hija a lo mejor la reconocían y la llevarían a Pichirhua. Así que salió bien temprano, no bien el cielo empezaba aclarar las puntas de los cerros. Al amparo de las sombras proyectadas sobre el valle, Delia cruzó la calle en dirección al puente que cruzaba el río y de ahí en dirección hacia la carretera de trocha que conduce a los otros pueblos de más arriba. En el camino, una pareja de cholos rengos estaba arreando una mula, llevando consigo un montón de bultos en una carreta vieja. El extraño aspecto de ambos intrigó a la muchacha quien dando la espalda se hizo a un lado del camino.
—¿A dónde te vas tan temprano, niña? ¿Dónde están tus padres? —dijo la mujer que iba en la carreta.
—A Pichirhua voy. Mamá me espera allá.
—¿Hasta allá? Lejos es. Nosotros también. Súbete pues, te llevaremos.
Así lo hizo Delia, un poco recelosa de la extraña pareja. Ambos tenían facha de no ser de la zona; sus ropas eran como de ciudad, pero estaban hechas girones.
—Tómate esta chichita, niña. Sol pega duro. ¿Cómo te llamas?
—Delia. Tengo dieciséis años, ya no soy una niña —dijo la muchacha recibiendo el mate lleno de una chicha rancia que bebió por compromiso.
—¡Ya! Señorita eres que solita te andas —dijo la mujer riéndose—. Cuidado nomás que te desbarranques.
El hombre que dirigía la mula no intervenía en la conversación, permanecía en silencio con la mirada atenta en el horizonte surcado de molles parduzcos. De rato en rato lanzaba una asonada en quechua a la torpe acémila cuando esta parecía desviarse del camino. Solía escupir un chorro verde mientras agitaba una rama de intimpas sobre el lomo de la bestia.
Así pasaron cerros, valles, ovejas, vieron algún que otro caserío lejano. Por la forma cómo el sol bañaba la copa de los árboles, Delia dedujo que debía de ser el mediodía y aún no veía el desvío que su memoria guardaba constancia del camino hacia Pichirhua. Al poco rato sintió el cansancio de la mala noche sobre sus ojos, las quemaduras de su espalda parecían ceder al sopor del lento andar de la carreta. Apenas se acomodó entre los costales que olían a lana y ruda, sus párpados le vencieron en peso. «Será que ya estamos cerca», se dijo para reconfortarse. Soñó que su padre había vuelto a casa. Las tierras otra vez estaban dando papa, yuca, oca. Con su hermana Rosa ponían a secar los granos del maíz para luego llevarlos a moler donde don Raúl, cuando una fuerte voz la despertó.
—¿De dónde la han traído? —dijo el gendarme con fusil en mano interrogando a la pareja quienes se habían detenido un puesto de control. En esos tiempos el país estaba sumido en convulsiones políticas y militares por lo que el gobierno había levantado centros de vigilancia tanto en el interior de las provincias como en la capital.
—Sobrina nuestra es, taita. —Respondió la mujer.
Al notar que no había ningún parecido físico entre la sospechosa pareja y la muchacha, el gendarme no lo dudó más y en tono amenazante, replicó:
—¡Qué sobrina ni que ocho cuartos! Ustedes no son de acá. Si ahorita no me dicen de dónde la han sacado, los meto a los dos pa’ dentro. ¡Hablen!
Delia reconoció el uniforme del gendarme; era el mismo que vio la noche cuando se llevaron detenido a su padre. La muchacha estaba aterrada, quiso esconderse entre los costales, pero una extraña sensación en su interior le dijo que debía bajarse de la carreta. Armándose de valor, se dirigió al militar.
—Buenas tardes, señor. ¿Dónde estamos?
—Camino a Puno, niña. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Eres pariente de estas personas?
¡Camino a Puno! No había notado tamaño desvío. El cansancio, o quizás la chicha rancia, la había sumergido en un estado etéreo del que no quería volver. La muchacha respondió al gendarme cada una de sus preguntas ocultando el temor hacia ese uniforme y al fusil. Después de realizar la inspección, el militar dispuso la detención de la pareja, pues ambos no tenían papeles ni documentos que acreditasen su identidad. En coordinación con otros tres cabos, procedieron a decomisar la dudosa mercancía. El llanto de la mujer hundía más a la pareja en el culposo intento de robo y secuestro de una menor de edad para oscuros propósitos en lo profundo de algún pueblo puneño.
—En la próxima patrulla te vuelves a la plaza de Circa —le dijo el oficial—. Allí preguntaremos por tus padres. Estos de acá son gitanos, roban de acá para allá. Casi te llevan, niña. ¿Por qué tienes esas marcas? ¿Te han pegado estas mulas?
—No, papito. Me caí nomás caminando para Pichirhua. Allá están mi mamá y hermanos. Por favor, no me lleves a Circas. ¡Te lo ruego!
—Ya. Si en Pichirhua están tus padres, entonces allá te llevaremos.
Así es cómo Delia se enrumbó en el camión de la policía hacia Pichirhua, aprovechando las rondas que los militares hacían por esas zonas. Llegaron a la plaza mayor cuando el sol ya estaba muriendo en el horizonte. A esa hora, muchos de los comerciantes se estaban retirando de la plaza luego de una jornada de venta. Para no delatar que era hija de un enemigo de la patria, Delia se limitó a dar parte el apellido materno Gonzáles a los gendarmes, aduciendo que nunca conoció a su padre. Estos, con los datos incompletos proporcionados por la joven, fueron a la casa de imprenta para luego colgar avisos alrededor de la plaza y dar aviso a la casa de la gobernación del hallazgo de la menor.
Delia se acomodó el poncho y se sentó en la escalinata de entrada a la comisaría con la mirada hacia la plaza mayor de Pichirhua. Vio cómo algunos cholos subían sus bultos al camión que los llevaría a otro poblado. Su corazón saltaba de alegría al darse cuenta de lo cerca que estaba de la casa de sus padres; sin embargo, cierto resentimiento la carcomía por dentro por haber salido de la casa de su abuela de esa manera tras el incidente del gato. Quizás la anciana ya habría puesto aviso a las autoridades de Circa (luego la muchacha se enteraría de que no fue así). A esta hora, su madre ya estaría prendiendo el fogón para preparar el fiambre de los pocos peones fieles que se habían quedado con ellos luego del arresto de su padre. Mientras su mente se sumergía en esas cavilaciones, escuchó que alguien la llamaba por su nombre.
—¡Niña Delia! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué ha pasado?
Era doña Vilma, amiga de su madre. Era una vieja viuda de buena familia que vivía sola en un caserón en el distrito contiguo. Tenía dos hijos que se encontraban en la ciudad de Lima que la visitaban cada seis meses. El resto del tiempo se la pasaba confeccionando vestidos y organizando reuniones en su casa donde invitaba a sus amigas y algunas autoridades para tomar café y probar sus famosos bollos de azúcar, preparados con sus propias manos. Se encontraba en ese momento en la plaza de Pichirhua para comprar finas telas. Al notar el estado demacrado de la muchacha, doña Vilma se dirigió hacia los policías que se encontraban haciendo guardia en la comisaría. Les explicó que conocía a los padres de la niña, les contó que era muy amiga de su madre y que cómo es posible que tengan a una niña en esas condiciones con el frío que empezaba hacer. Pidió inmediatamente que la dejaran bajo su cuidado para reunirla con su madre. El prestigio de la señora Vilma era bien conocido por las autoridades por lo que accedieron darle permiso a cambio de una generosa propina, que seguramente los guardias gastarían en cerveza, pero antes debía firmar un documento donde se declaraba responsable de llevar a la niña con su madre y volver al día siguiente a la comisaría para firmar otro papel donde dejaría constancia de su entrega.
Cuando la señora Vilma se acercó a Delia y notó las heridas en su rostro, quedó pasmada.
—¿Qué te ha pasado, niña? ¿Dime, quién te ha hecho estas heridas?
—La Mamaíta me pegó duro porque me deshice de su gato que arruinó la masa del pan.
La señora Vilma levantó suavemente el poncho que llevaba la muchacha para descubrir su espalda y lo que vio la dejó en shock.
—Mira nomás, ¡cómo te ha podido hacer eso! Yo sabía que la señora era una abusiva por cómo trata a los peones... Pero cómo ha podido desquitarse así contigo, ¡Jesús! Voy hablarle a tu mamá. Anda, vámonos para mi casa que allí te arreglaré. No puedo dejar que te vea así tu madre.
La muchacha fue conducida en el coche de la señora Vilma hacia su casa grande a unos tres kilómetros de la plaza de Pichirhua. Una vez allí, le sirvieron un plato de sopa de olluco que tomó con frenesí. «Despacio, niña. Te vas atorar», dijo la señora Vilma con una indulgente sonrisa. Luego de un refrescante baño en la enorme tina, sus heridas fueron atendidas por la dueña de la casa y una criada. Con mucho cuidado le colocaron un bonito vestido y peinaron sus largos y negros cabellos.
—Ahora ya estás lista para que te vea tu madre—. Dijo la señora Vilma con orgullo, cuadrando a la niña ante el elegante espejo del salón. Delia se sentía abrumada y algo apenada por tantas atenciones recibidas. Le daba vergüenza mirarse en el espejo, pero la señora Vila alzó suavemente su mentón. Apenas pudo echar una rápida mirada a la señorita que tenía al frente. No dejaba de esbozar una tímida sonrisa.
***
Hace unos años, luego de su cita con el geriatra, mi tía Esther trajo a la abuela a la casa de mi madre para almorzar juntos. Delia me pidió que la acercara hacia el altar de la sala donde estaban las cenizas de mi madre. Debido a su ceguera, con mucho cuidado la conduje hacia el frente de las cenizas de su hija, guíe sus manos hacia la fría urna y comenzó a murmurar una plegaria. Su cabello blanco era una hermosa perla que iluminaba la sala en ese momento. Luego la llevé nuevamente al sillón. Allí continuamos nuestras acostumbradas charlas de siempre: «¿Sigues en el mismo trabajo?» «¿Y cómo están las perritas?» «¿Ya te cortaste el pelo?» «¿No estarás yendo otra vez a perderte con los amigotes?». Nuestra comunicación consistía en un pequeño ritual: si ella colocaba su mano sobre mi brazo, era señal de querer decirme algo. Cuando yo quería hablarle primero debía colocar mi mano sobre su brazo y ella inclinaría su oído para captar mejor lo que le iba a decir.
Amaba las tardes en las que me contaba alguna anécdota de su pasado. Era entonces cuando su ojo de vidrio apuntaba hacia un horizonte lejano y comenzaba a hablar sobre su estancia en Pichirhua, sobre la mañana en que su padre huyó por el tejado cuando los militares fueron en su búsqueda; sobre el accidente de carretera donde su madre perdió la vida. También me contaba cosas que me sucedieron de pequeño y que yo no recordaba, como la vez que casi pierdo una mano cuando tenía tres años por jugar con una sierra eléctrica.
Aquella vez mi madre me dejó en casa de Delia, pues no tenía con quién dejarme y tenía que ir a trabajar. Un obrero se encontraba haciendo refacciones en el patio de su casa: «El pobre hombre temblaba cuando vino a contarme que te cortaste la mano. Felizmente le había dado dos vueltas al puño de tu chompa. Capaz por eso es que no te quedaste manco», solía recordármelo con aire de preocupación. Afortunadamente, la herida no había sido seria, solo me quedó una cicatriz en la muñeca que hasta el día de hoy la llevo conmigo. Décadas más tarde el mismo hombre fue a hacer unas refacciones a la casa de mi madre en la época que en que ella descansaba debido al cáncer. Como todas las mañanas me despedí de ella antes de ir a trabajar cuando me topé con un hombre mayor inclinado en su labor. Por supuesto, no reconocí al obrero que estaba con su viejo uniforme. Al día siguiente mi madre me contó que él sí me había reconocido.
La forma que tenía mi abuela de contar sus anécdotas la llevaban a interpretar el papel de cada personaje, Por ella, tuve una idea clara de cómo era la voz de su temida abuela, los gritos de su padre cuando se enfrentó solo a los gendarmes, la manera de hablar de su madre el día que la vio por última vez antes del fatal accidente. A veces se quedaba en silencio con los ojos eclipsados por la ceguera, luego se ponía a contar con los dedos murmurando algunos nombres extraños para mí, como si estuviera llevando un recuento de los familiares que conoció o que aún le quedan con vida. En una de esas tardes, mientras estaba de visita en la casa de mi madre, me senté a su lado para hablar de temas sin importancia. En eso, metió la mano al bolsillo de su chompa y sacó una bolsita de plástico color blanco cuyo extremo estaba atado con un nudo. Intentó desatarlo, pero la ceguera colmó su paciencia y me pidió que le abriera la bolsa.
—Mira el tesoro que me encontré, negrito. ¡Mira!
En esa bolsa estaba la medalla de honor que gané por ingresar entre los primeros puestos a la universidad, unos viejos botones, estampitas del Señor de los Milagros y otras cosas más que no entendí por qué yacían en una bolsa de plástico.
—Ya me había olvidado que había ganado una medalla. ¡Gracias, Delia!
—¿Cuál medalla? ¡No, sonso! Fíjate bien qué más hay.
Entre los objetos absurdos había un pequeño sapo de piedra. Estaba quiñado de un lado y tenía una de las patas rotas. Recuerdo que de niño había colocado un poco de plastilina en la zona de la pata ausente, como una burda prótesis. Ahora la plastilina se había ennegrecido con el tiempo, pero el sapito, que no medía más de dos centímetros y medio de alto, seguía intacto. Me sorprendió cómo pudo encontrar ese objeto tan pequeño, teniendo en cuenta su ceguera y los años que habían pasado desde aquella noche en que nos perdimos en la Feria del hogar.
Las veces que de niño acudía con mi familia a dicha feria, no eran para mí tan atractivos los juegos mecánicos, ni el comer golosinas, ni ver shows de artistas. Mi principal motivación era la zona de artesanía, donde quedaba hipnotizado con los objetos que imitaban el arte del Perú antiguo. También exhibían pequeños animales e insectos disecados, me fascinaba la mirada congelada de aquellos lagartos embalsamados en sus vitrinas, así como la imitación de huacos y adornos con motivos andinos. Mis ojos se detuvieron ante un pequeño grupo de sapitos tallados en piedra. Sus pequeños ojos, simulaban pepitas de oro y la posición en la que se encontraban les daba aspecto de fieles penitentes postrados ante el dios sol. Salimos de la zona de artesanía para disfrutar de otras distracciones, pero yo seguía pensando en esos sapitos de piedra.
Luego de pasar la tarde con mis tíos, mis primos y mi abuela en la Feria del hogar, le pedí a mi abuela regresar a la zona de artesanía para adquirir uno de esos sapitos de piedra. Ante mi insistencia por tenerlos, mi abuela accedió retornar por ellos antes de que la feria cerrara sus puertas. Recuerdo que compré dos, el más grande, como dije, medía dos centímetros y medio de alto, el más pequeño casi dos centímetros. El más pequeño de los sapitos era color café y el más grande era blanco, casi como la leche, y como a mí me encantaba el café con leche, no dudé en adoptarlos. Mi abuela que estaba algo fastidiada por haberla hecho regresar a la tienda, pagó por ellos de mala gana, pero luego me ofreció una amable sonrisa. Al salir de la tienda, vimos un mar de gente huyendo hacia las puertas para coger sus respectivos buses, pues habían anunciado el cierre de la feria. Nos apresurarnos a buscar a nuestros familiares para regresar juntos en el auto de mi tío, pero lamentablemente nos perdimos. En esos tiempos, tener celular era un lujo que mi familia no se podía dar, y, para colmo la casa de mi abuela quedaba en el distrito de Carabayllo, lejos de todo. Tuvimos que regresar los dos en el último bus que se dirigía al cono note, llegando a su casa muy entrada la noche. No pude evitar sentirme culpable durante todo el trayecto.
Solía llevar los sapitos de piedra al colegio para mostrárselos a mis amigos. Mi profesor de ciencias dejaba que los colocará en la esquina de mi pupitre mientras escuchaba la clase. En cambio, mi profesora de Historia no permitía tamaño atrevimiento, por lo que los escondía debajo de mi tablero antes de que entrara al salón (resulta irónico que una profesora de Historia no sepa apreciar la artesanía del antiguo Perú). Con el tiempo ambos sapitos fueron tragados por las arenas del tiempo y del olvido. Ahora, veintiocho años después, tenía al frente al único sobreviviente de esos anfibios pétreos: el sapito de color blanco, que con el tiempo se hizo gris (el otro más pequeño color café se perdió para siempre junto con mi infancia). Mi abuela me entregó al sobreviviente y con voz orgullosa me dijo: «Ahí tienes tu tesoro, negrito. Por culpa de estos sapitos fue que nos perdimos en la feria». Fue toda una sorpresa para mí que todavía recordara la historia de los sapitos de piedra con lujo de detalles después de tantos años. Conmovido por tan importante hallazgo, guardé el entrañable tesoro en el bolsillo de mi casaca. En ese momento me sentí millonario.
***
Nos habíamos distribuido entre mis primos y tíos el horario para acompañar a la abuela mientras permanecía hospitalizada, de manera que no estaría sola en ningún momento. La noche previa al día que me tocaba acompañarla, no podía dormir. Pensaba en el inefable poder del tiempo, en cómo nos vemos arrastrados por su fuerza destructora y constructora. Pensaba en los hechos más importantes que habían sucedido en mi vida, en cómo me había convertido en un hombre. Pensaba en las personas que había conocido y que ahora ya no están. Pensaba mucho en mi madre, en mis amigos, en mis maestros, en la gente famosa que admiraba y que ahora todos parecían entidades oníricas que flotaban en la espesura de la noche.
Miré mi reloj: iban a ser las cinco de la madrugada. El frío de setiembre estaba en su punto más crudo y la oscuridad era demasiado espesa para poder barajar opciones entre permanecer dormido o levantarme de la cama. Recordé a Marcel Proust y sus increíbles páginas donde trata de describir ese momento en el que nos encontramos entre la vigilia y el sueño. Él también tuvo una abuela a quien adoraba con toda su alma, aquel pasaje donde narra la agonía de la anciana es desgarrador. En ese momento sentí que tocaron lai puerta de mi habitación. En medio de la oscuridad escuché la voz quebrada de hermana que me llamaba, entonces comprendí lo que había sucedido.
Delia Moreano Gonzáles había fallecido a los noventa y cinco años de edad, a las cinco y media de la madrugada en el hospital Rebagliati. No se encontraba sola, pues mi tía Esther estuvo con ella cuando la muerte hizo su entrada mientras dormía conectada a las máquinas que la mantenían con vida. Pocos días antes había fallecido la reina Isabel II de Inglaterra a la edad de noventa y seis años. Ambas mujeres, salvo el gran abismo cultural y geográfico que las separa, habían sido testigo de importantes cambios políticos y sociales durante casi un siglo. Para mí, Delia es la última soberana de mi familia; una mujer valiente que supo enfrentar las adversidades con coraje y decisión, dispuesta a sacar adelante a sus siete hijos cueste lo que cueste.
Entre los estresantes trámites que uno debe enfrentar paralelamente al dolor de haber perdido un ser querido, recordé que muchos años antes, en una tarde mientras ayudaba a mi abuela a desenredar la madeja de su tejido, me comentó que el día que ella muera quisiera que la entierren con el hábito de la Virgen del Carmen. Le transmití su deseo a mis tías. Mi prima Vanessa buscó en su celular cómo era el hábito de la Virgen del Carmen. El color marrón demasiado oscuro, demasiado sobrio, demasiado antiguo como de monje franciscano, no nos produjo entusiasmo, ya que imaginamos un color de cielo, lo más cercano al blanco. Ahora que lo pienso y al ver su cuerpo envuelto en esa tela marrón, no existe color que sea más exacto para describir su personalidad: era una mujer dura, conservadora, pero también sabía brindar amor a su manera tan serrana, tan a la antigua, tan ella.
La muerte es un hecho atroz, pero también puede resultar una experiencia enriquecedora. «Fuiste mi más hermoso vínculo con la vida. Te has convertido en mi conocimiento de la muerte. Cuando ella llegue, no tendré la impresión de alcanzarte sino de seguir una ruta familiar, ya conocida por ti», escribió Anne Philipe sobre la agonía de su joven esposo. Hablar con amigos un día y al día siguiente enterarse que ya no estarán más; ver morir a mi madre en mis brazos, ver el cuerpo de mi abuela apagarse poco a poco fue sin duda duro; sin embargo, aprendí que aquello por lo que peleamos o sacrificamos en vida no significa nada si no está provisto de un sentido. Para muchos la existencia misma no tiene sentido alguno, pero si esto es cierto, el sentido debemos crearlo a partir de las cosas más simples. Quizás algo de eso fue lo que hizo que mi abuela soportara con dignidad los males que le aquejaban. El sentido para ella ya no era velar por sus hijos, quienes ya son adultos, casi entrados en la tercera edad. Para alguien de más de noventa años que había perdido la vista y que ya no oía bien, ¿qué sentido tiene acumular riquezas o pelear con otros miembros de su familia por migajas? Para Delia, el sentido más preciado era levantarse de la cama un día más y compartir sus viejas anécdotas y vivencias, que bien no tendrán la riqueza iluminadora que demanda la literatura, pero poseen una amplia resonancia para ella y para nosotros, sus hijos y nietos. Aquello era lo que la mantenía en contacto con el mundo, era lo que le arrancaba las tinieblas de sus ojos. Me siento bendecido por haber oído de sus labios aquellas páginas de su vida tan íntimas, tan suyas, y que vivirán en mí hasta que el día que abandone este plano terrenal. ¡Larga vida a mi reina madre!